No para millones, no para uno solo, no para mí. Escribo para la poesía misma. La poesía, a través de mí, se escribe.
¿Para llegar a los otros, o a sí misma?
Aquí hay que distinguir dos momentos: durante la crea- ción y después de la creación. El primero sin «¿para qué?»; todo en «¿cómo?». El segundo lo definiría como un momento cotidiano, práctico. La obra está escrita: ¿qué pasará con ella?, ¿a quién alcanzará?, ¿a quién la venderé? Oh, no oculto que, al finalizar una obra, la última pregunta es para mí la más importante.
Así, doblemente –desde el punto de vista espiritual y desde el cotidiano– la poesía ha sido dada, ¿quién la tomará?
Dos palabras sobre el dinero y la gloria. Escribir por dinero es una bajeza, escribir por la gloria – heroísmo. También aquí se equivocan el lenguaje y el pensamiento comunes. Escribir para cualquier cosa que no sea la obra misma es condenar la obra a un día y nada más. Así se escriben y quizá así deben escribirse solo los editoriales. La gloria, el dinero, el triunfo de esta o de otra idea, cualquier finalidad ajena a la obra, es su muerte. La obra, mientras se escribe, es en sí misma su fin.
¿Para qué escribo? Escribo porque no puedo no escribir. A una pregunta sobre la finalidad – una respuesta sobre el motivo, no puede haber otra.
Entre 1917 y 1922 de mi pluma salió todo un libro de poemas así llamados civiles (sobre los voluntarios Blancos).
¿Yo he escrito ese libro? No. El libro surgió. ¿Para el triunfo de la idea de los voluntarios? No. Pero en él triunfa su idea. Inspirada por la idea de los voluntarios, me olvidé de ella desde la primera línea –recordaba solo un verso– y me encontré de nuevo con ella después de haber puesto el punto final: me encontré con el ideal vivo de los voluntarios, encarnándose independientemente de mi voluntad. La garantía de la eficacia de la poesía llamada civil está precisamente en la ausencia del momento civil durante el proceso de la escritura, en la individualidad del momento puramente poético. Lo que he dicho respecto a la ideología vale para el segundo momento: el práctico. Después de haber escrito mis versos, puedo leerlos desde un escenario y encontrar la gloria o la muerte. Pero si pienso en ello al disponerme a escribir, o no escribiré o escribiré de tal manera – que mi poesía no merecerá ni la gloria ni la muerte.
Dos momentos: antes de la realización y después de la realización. De esto ya habló Pushkin en sus versos sobre la inspiración y el manuscrito, y esto nunca lo comprenderá el pensamiento común.
La gloria y el dinero. La gloria – cuánta amplitud – vastedad – dignidad – armonía. Qué grandeza. Qué paz.
El dinero – cuánta estrechez – miseria – infamia – insignificancia. Qué mezquindad. Qué vanidad.
¿Qué quiero cuando, una vez terminada la obra, la entrego a tales o cuales manos?
Dinero, amigos, y cuanto más, mejor.
El dinero es mi posibilidad de seguir escribiendo. El dinero – mis poesías de mañana. El dinero es mi rescate de los editores, redactores, caseros, tenderos, mecenas – mi libertad y mi mesa de trabajo. El dinero – además de mi mesa de trabajo, es también el paisaje de mis poesías, la Grecia que tanto deseaba cuando escribía Teseo y aquella Palestina que tanto desearé cuando escriba Saúl – barcos y trenes que conducen a todos los países, a todos y más allá de todos los mares.
El dinero – mi posibilidad de escribir no solamente más, sino mejor; de no pedir anticipos, de no precipitar los acontecimientos, de no cerrar las brechas poéticas con palabras casuales, de no sentarme con X o con Y en la esperanza de que me publicarán o me «acomodarán» en alguna parte; el dinero – mi elección, mi selección.
El dinero, finalmente –el punto tercero y el más importante– mi posibilidad de escribir menos. No tres páginas al día, sino treinta líneas.¹
Mi dinero es, ante todo, tu ganancia, lector.
¿La gloria? «Etre salué d’un tas de gens que vous ne connais- sez pas» (palabras del difunto Scriabin, no sé si suyas o adjudi- cadas). El peso de la vida cotidiana – acrecentado. La gloria – una consecuencia, no un fin. Todos los grandes amantes de la gloria no eran en realidad amantes de la gloria, sino del poder. Si Napoleón hubiera amado la gloria no se habría consumido en Santa Elena, el más perfecto de los pedestales. En Santa Elena a Napoleón no le faltaba gloria sino poder. De ahí – sus tormentos y su catalejo. La gloria es pasiva, la sed de poder – activa. La gloria – yace, «duerme en sus laureles». La sed de poder va a caballo, consigue esos laureles. «Por la gloria de Francia y por mi poder» –ese es, en su fuero interno, el lema de Napoleón. Para que el mundo obedezca a Francia y Francia – a mí. La gloire de Napoleón se llama pouvoir. Él, como hombre sobre todo de acción, no pensaba en la gloria individual (pura retórica). Prenderse fuego de la cabeza a los pies por el fragor de la multitud y el balbuceo de los poetas…, despreciaba demasiado a la multitud y a los poetas para hacerlo. El objetivo de Napoleón era el poder, la consecuencia del poder conquistado – la gloria.
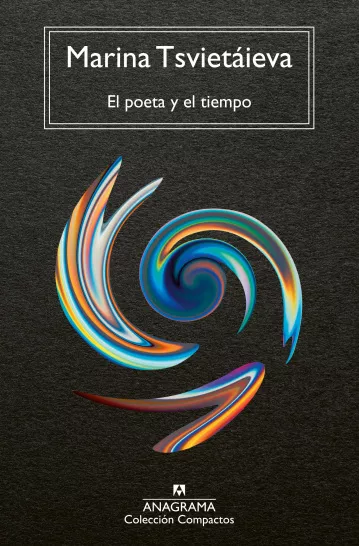
En el poeta admito la gloria como forma de autopropaganda – con fines lucrativos. Y así yo, que personalmente desprecio toda forma de publicidad, aplaudo las dimensiones –también en este caso desmesuradas– de Maiakovski. Cuando Maiakovski no tiene dinero, se dedica sin pausa a temas «sensacionalistas» («purga de los poetas», «corte de las poetisas», «América», etcétera). La gente corre al escándalo y lleva dinero. A Maiakovski, por ser un gran poeta, le tienen sin cuidado las alabanzas y los insultos. El conoce su valor. Pero el dinero – realmente le importa. Y su autopropaganda, precisamente por su vulgaridad, es mucho más pura que la de los papagayos, los monos y el harem de lord Byron, que como es sabido – no necesitaba dinero.
Nota indispensable: ni Byron ni Maiakovski utilizan para la gloria la propia lira poética; ambos – la propia vida privada, basura. ¿Byron ansía la gloria? Adquiere una colección de animales, se establece en la casa de Rafael y tal vez – va a Grecia… ¿Maiakovski ansía la gloria? Se pone una blusa amarilla y escoge como fondo – una cerca.
El carácter escandaloso de la vida privada de más de la mitad de los poetas es solo un proceso de purificación de la otra vida: para que allá haya pureza.
En la vida – suciedad; en el cuaderno – pureza.¹ En la vida – bullicio; en el cuaderno – silencio. (Aun durante la tempestad el océano da la impresión de quietud. Aun cuando está tranquilo, el océano da la impresión de trabajo. El primero – un observador en acción. El segundo – un trabajador en reposo. En cada fuerza existe la presencia constante tanto de la quietud como del trabajo. La tranquilidad que nos viene de cada fuerza es nuestra tranquilidad por ella. Así es el océano. Así es el bosque. Así el poeta. Cada poeta es un océano pacífico.)
De este modo se desmiente claramente un lugar común: en la poesía todo está permitido. No, precisamente en la poesía – nada. En la vida privada – todo.
El parasitismo de la gloria. Así, en el reino vegetal: el poder es el roble, la gloria – la hiedra. En el reino animal: la gloria es la cortesana que reposa sobre los laureles del guerrero. Suplemento gratuito, aunque agradable.
La gloria – una especie de oreja de Dionisos puesta al mundo, un homérico: qu’en dira-t-on? Una inadvertencia, un error de oído del maníaco. (Mezcla de delirios: de persecución y de grandeza.)
Dos ejemplos del genuino amor a la gloria: Nerón y Eróstrato. Ambos – maníacos.
Comparación con el poeta. Eróstrato, para glorificar su nombre, prende fuego a un templo. El poeta, para glorificar el templo, se prende fuego a sí mismo.
La más alta gloria (la épica), es decir, la fuerza más grande – la anónima.
Hay en Goethe una máxima: «No habría que escribir ni una sola línea que no estuviera pensada para millones de lectores».
Sí, pero no hay que apresurar a estos millones, no hay que obligarlos a coincidir precisamente con esta década o este siglo.
«No habría que…» Pero evidentemente hubo que. Se parece más a una renta para los demás que para uno mismo. Espléndido ejemplo del mismo Fausto, que no fue comprendido por sus contemporáneos y a quien se ha intentado descifrar durante cien años. («Ich der in Jahrtausenden lebe…» Goethe. Eckermann.)
¿Qué hay de maravilloso en la gloria? La palabra.
¹ Es el punto que menos tiene que ver conmigo: 1) si bien «me apresuro a vivir y a sentir», no tengo, en cambio, ninguna prisa por publicar; así, de 1912 a 1922 no publiqué ni un solo libro; 2) la prisa del alma no significa prisa de pluma; El valiente, del que se dice que lo escribí «de una sentada», lo escribí, día tras día, sin despegarme ni un segundo, durante tres meses. El cazador de ratas (seis capítulos) – medio año; 3) detrás de cada una de mis líneas – «todo lo que puedo dentro de los límites de un tiempo determinados».
De la «facilidad» de mi escritura que hablen mis borradores.
¹. Pureza, léase – negrura. La pureza del cuaderno es precisamente su negrura.
Marina Tsvietáieva
Fuente: Eterna Cadencia

